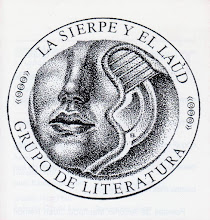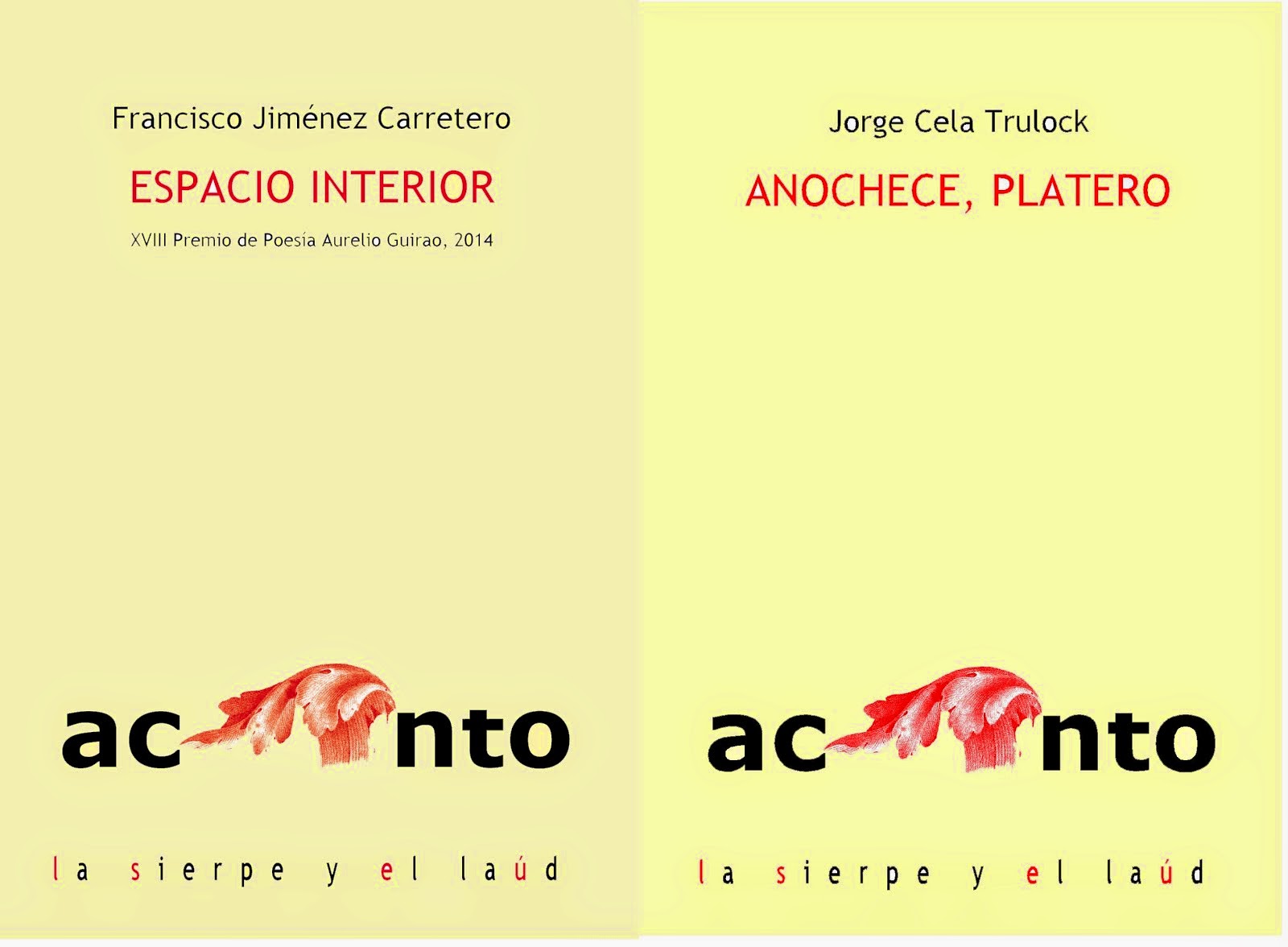(Artículo publicado en El Mirador el 25 de este mes y escrito por el sociólogo, escritor y miembro fundador del grupo de literatura La Sierpe y el Laúd, JESÚS A. SALMERÓN GIMÉNEZ)
A mi madre, in memoriam
En la memoria habitan rincones de felicidad, recuerdos del paraíso: La luz de verano bruñendo los fragantes melocotones, mudando su último verdor en oro; el aire transparente y frío de las mañanas de invierno: los domingos que madre me llevaba de la mano a la primera misa del día en el convento de Las Claras; la huerta en primavera, que cada marzo nos regala la sinfonía de flores que componen sus árboles frutales (albaricoqueros, melocotoneros, almendros, ciruelos…), anegando de luz el breve universo de aquellos días.
Desde muy joven, por esa huerta prodigiosa se aventuraron mis pasos, que se tornaban impacientes al escuchar, al fondo, el rumor de las aguas del río, húmeda serpiente emboscada entre juncos y cañaverales. Era el río Segura, ante el que experimentaba siempre un renovado asombro al acercarme al fragor de su corriente. Cuando cruzaba el Puente de Alambre, tenía que apartar la mirada del fluir incesante de aquellas aguas, atisbadas a través de los costurones y agujeros de los desvencijados tablones del puente, que, vencido por siglos de pasos, carcomido por la codicia del tiempo, a duras penas lograba mantenerse firme al paso del caminante.
A otro lado del río, la huerta se empina hasta alcanzar el monte que faldea la Atalaya, la mole rocosa que, vertical y poderosa, se irgue sobre el valle. Y allá iba yo, monte arriba, en perpetua búsqueda de aventuras: primero alcanzaba el casón del Tío Perico, antaño venta troglodita, en cuya explanada, junto al habitáculo horadado por puertas y ventanas que hacía de venta, y que refrescaron en su día, según contaban, un pozo artesano y la sombra trenzada de verdes parras, habían celebrado sus bodas y bautizos los ciezanos de la posguerra; ahora sus ventanas se habían convertido en ojos vacíos, en bocas desdentadas sus puertas, costras del monte, oquedades en la tierra arcillosa donde se cobijaban las culebras y los perros asilvestrados, que mostraban sus dientes al visitante desavisado.
Sorteando el aquelarre de los perros, con un palo recio que me había dado mi abuelo para estas, o parecidas, situaciones, seguía escalando la montaña por su lado este, hasta llegar al cerro del Castillo, que da nombre la edificación que lo corona: un castillo de origen musulmán del que sólo queda un triste lienzo de muralla y una torre semiderruida. Bajo el castillo, en su ladera, se halla el poblado islámico de Siyasa que, por aquel entonces, descansaba todavía ignoto bajo tierra. Pasarían algunos años hasta que mi hermano Paco, junto a otros jóvenes aprendices de arqueólogos, encontrarán dos piezas cerámicas con figuras humanas. Tirando de aquel hilo, salió un poblado islámico con 800 edificaciones, que apenas se había tocado desde que sus habitantes, por lo visto, ante lo que se les venía encima, lo cerraran y lanzaran las llaves al fondo de la Historia. (En el lavadero de mi casa, durante algún tiempo, reposó, en un anaquel, una calavera a la que mi madre, en las vísperas del día de los Santos, encendía respetuosamente una mariposa de aceite en señal de oración por el difunto).
Antes de todo aquello, el poblado era para mí tan sólo un cerro pelado, barrido por aires inclementes, en el que tomaba un respiro antes de subir al castillo, cuyo misterio resistía al estado lamentable en que se encontraba. Las leyendas que había escuchado sobre él parecían ulular en el arrastre del viento, y mi corazón se sobrecogía cuando pasaba por la Cueva del Lobo, muy próxima a aquellas paredes derrumbadas. Esta cueva tiene una entrada semioculta entre las rocas, y se desciende a su interior por un estrecho pasadizo que luego se abre de golpe a la bóveda celeste, dejando a la izquierda un inmenso precipicio que parece llegar hasta el fondo del valle, y a la derecha una pared rocosa, casi vertical. El angosto sendero, entre la pared y el vacío, que conduce hasta la salida, al otro lado de la cueva, yo lo recorría siempre con el corazón en un puño, o con los latidos desbocados, pero sin volver la vista atrás, sin arredrarme ante aquel, así me lo parecía a mí, descomunal desafío. Con la última luz naranja del sol bañando la tierra (vencido y desarmado el día por el ejército de las sombras, que se alargaban amenazadoras tras mis pasos), volvía al pueblo donde me aguardaba el estruendoso griterío de los grajos, que volaban enloquecidos, casi a ras del suelo, en el declinar del día.
El hogareño sonido del entrechocar de los platos al disponerlos madre en la mesa para la cena y su grito pelado al verme, con aquel aspecto desharrapado y cubierto de sangre, como a Cristo cuando lo bajaron de la Cruz, según decía, es lo que más recuerdo del final de aquellas tardes remotas en las que exploraba el mundo. Y, como Ulises al regresar a su verde y humilde patria de Ítaca, olvidaba todos los prodigios que me acontecieron en el día, en el largo viaje de mi infancia.

-1.jpg)