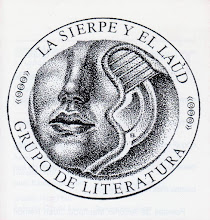(Por Francisco de Asís González Ortega, Profesor de Lengua y Literatura)
El Grupo de Literatura La Sierpe y el Laúd, se suma a un
centenario poco conocido pero de gran trascendencia para la literatura española
como es el de la publicación del primer Platero,
del gran poeta Juan Ramón Jiménez, con este artículo.
Este 2014 será sin duda, en el
ámbito literario, el año de Platero y yo,
de Juan Ramón Jiménez, porque se conmemora el primer centenario de su
publicación. Y en pocas ocasiones una efeméride de este tipo concita tanta
unanimidad a la hora de valorar su
trascendencia. Es una obra llena de bellezas y profundidades, escrita en
un arrebatado tono poético, con la que hemos aprendido a amar la literatura
muchas generaciones. Pero es a la vez
una obra que no intenta ocultar realidades insondables vinculadas a la propia
vida, como son las del sufrimiento y la muerte. Puede decirse entonces que, con
este libro, también aprendemos a ser hombres.
Llama la atención que Francisco
Giner de los Ríos, el alma de la Institución Libre de Enseñanza, se erigiera
-nada más editarse- en uno de los principales valedores de este primer Platero, que vio la luz en la Navidad de
1914 con el significativo título de “La Elegía”. Era en realidad una selección, destinada a
los niños, que ni siquiera llevó a cabo el poeta moguereño, siempre tan al
cuidado de sus escritos. De la versión definitiva, con 138 capítulos, que aparecerá
en 1917, solo se incluían 64. A juicio
de quienes los agavillaron en el madrileño sello “La Lectura”, vinculado desde
su fundación a la ILE, estos resultaban los más idóneos -por sus valores
estéticos y espirituales- para que figuraran en la colección “Biblioteca
Juventud”. Durante el siglo
transcurrido, una gran mayoría de las
innúmeras reediciones enfocadas a este tipo de público la han tomado como
modelo en todo el mundo.
Es comprensible que Giner y sus
colaboradores vieran en el libro la perfecta plasmación de algunos ideales
pedagógicos institucionistas: el amor
al paisaje y a los animales, el desarrollo de la sensibilidad, la observación
detallada como forma de alcanzar el conocimiento… Parte inseparable de este carácter formativo
serían los varios capítulos que enfrentaban a los lectores jóvenes con la
experiencia del dolor, con la conciencia de lo transitorio y de lo eterno. Un
paso necesario, aunque terrible, que debe darse en cualquier proceso
educacional. Muy oportunamente, algunas de las mejores páginas de esa “edición
menor para muchachos” -como la calificara su autor- se encargan de
recordárnoslo.
Encontramos así cuatro emotivos
poemas en prosa donde los niños son víctimas de la enfermedad o de la muerte:
“Darbón”, “La tísica”, “El niño tonto” y “La niña chica”. Estos desoladores
retratos parecen contradecir la imagen que de la infancia tiene Juan Ramón
(“¡Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro de los niños!”, escribe
en la “Advertencia a los hombres que lean este libro para niños” con la que se
encabezaba esa primera versión). En capítulos diferentes se muestran otras
pérdidas, no menos dolorosas: las de los animales, seres inocentes y
desvalidos, siempre tan cercanos a la sensibilidad infantil. Son, en concreto,
“El perro sarnoso” y “El canario se muere”, que preceden a los dedicados a la
evocación elegíaca del propio burrito: “La muerte”, “Nostalgia”, “El
borriquete” y “Melancolía”. A ellos se añade el conmovedor epílogo “A Platero
en el cielo de Moguer”, con que se cierra el libro:
Dulce Platero
trotón, burrillo mío, que llevaste mi alma tantas veces -¡sólo mi alma!- por
aquellos hondos caminos de nopales, de malvas y de madreselvas; a ti este libro
que habla de ti, ahora que puedes entenderlo.
Sí,
“ahora que puedes entenderlo”.
Porque, en su visión panteísta de la Naturaleza, Juan Ramón Jiménez nos enseña
que nada acaba definitivamente. Los que desaparecen y se ausentan siguen a
nuestro lado, aunque vayan a gozar, “en un prado del cielo”, de otra realidad
mejor. Nos dejan, además, su recuerdo indeleble, su ternura, su alegría… Tras
ellos llegará una rosa, o una mariposa blanca, regalándonos el consuelo de la
continuidad. Es verdad que capítulos como los citados hace que nos asomemos a
los abismos de la existencia, en la plenitud de su esperanza y de su hermosura.
Y, lejos de aportar una visión melancólica o dolorida a causa de los límites de
la condición humana, sitúan la lección moral de este Platero del lado de las cosas que parecen eternas.